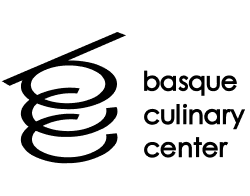29-4-2025
¿Es lícito que los Doritos se hagan de tal modo que te los quieras comer todos los días? ¿Son deseables etiquetados tan agresivos como los del tabaco para advertir sobre los productos no saludables? ¿Tienen los gobiernos que decirnos qué deberíamos o no comer? ¿O es nuestra responsabilidad informarnos y elegir adecuadamente? ¿Hasta qué punto la industria alimentaria debe (o puede) modificar sus productos en función de las demandas de los consumidores relacionadas con la salud y la sostenibilidad?
Estas fueron algunas de las cuestiones que se debatieron durante una mesa redonda celebrada en Basque Culinary Center, con la participación de los alumnos del Máster en Ciencias Gastronómicas, en la que tomaron parte Alejandro Marabi, asesor en ciencia y tecnología alimentaria, Raquel Martín, jefa de alianzas globales y estrategia de GOe (Gastronomy Open Ecosystem), Constanza Díaz del Castillo, coordinadora del Máster en Ciencias Gastronómicas de BCC y Furqan Meerza, chef de investigación y desarrollo de GOe.

Fue precisamente este último el que abrió el fuego defendiendo el derecho de las empresas a ganar dinero, que es después de todo su razón de ser, y a desarrollar productos que combinen ingredientes como azúcares, grasas, sal y una textura crujiente para que no podamos dejar de comerlos. “Creo que la industria debe tener la libertad de darte caprichos. El trabajo de Pepsico es hacer que los Doritos resulten tan placenteros como sea posible, dentro de una regulación”.
A este respecto, los participantes coincidieron en la importancia de que los gobiernos actúen como “guías” para los consumidores, pero también para las empresas, con el fin de ayudarles a caminar hacia productos más saludables. Tal como apuntó Raquel Martín, “la comida puede hacer sentir mejor o peor, puede impactar en las enfermedades, en las hospitalizaciones, así que los gobiernos tienen que estar ahí para ayudar a la gente a ver qué es lo que resulta saludable y también a la industria para que encuentre un equilibrio, creando productos ‘indulgentes’, pero que no sean dañinos”.
Por su parte Constanza Díaz del Castillo aportó una visión que va más allá de la dicotomía salud / negocio: “Hay muchas tensiones ahí, más allá de si algo es saludable o de si quieres vender más. Si pensamos en los Doritos, los relacionamos con la cultura mexicana. Ahí hay una construcción de una idea a partir de esa cultura. Creo que la conversación debe darse entre diversos actores: primer sector, consumidores, industria, políticos… y pensar en que lo que creemos tenga sentido en el futuro en el que aspiramos vivir, considerando también el impacto que pueda tener sobre una cultura”.

Innovar para eludir las etiquetas de los productos no saludables
Si hay productos que realmente atentan contra la salud, ¿por qué no incluir en sus envases fotografías de las enfermedades que pueden provocar, como ocurre con los paquetes de tabaco, tal como proponen algunas voces? Alejandro Marabi apostó por la formación en lugar de por el miedo: “No me haría feliz ver esas imágenes en mis productos. Creo que en todas las cuestiones de la vida, es mejor educar a la gente que asustarla”.
Sin llegar a esos extremos, en un país como México se ha optado por un etiquetado muy agresivo, con grandes hexágonos negros que lanzan mensajes claros y directos como “Exceso Sodio”, “Exceso Azúcar” o “Exceso Grasas Trans”. En Ecuador los envases llevan un “semáforo” que utiliza los colores rojo, naranja y verde para indicar los niveles de contenido alto, medio o bajo en estos ingredientes. Desde su experiencia en la industria alimentaria, Marabi comentó que ante este tipo de distintivos, las empresas deben ponerse a trabajar. “Lo único que podemos hacer a este respecto es mejorar nuestro producto para eludir esos signos, utilizar nuestra mejor ciencia y tecnología para evitarlos, porque en la industria las soluciones solo vendrán de la investigación”.
A pesar de su papel como guía para consumidores y empresas, los participantes mostraron reparos frente a estos sistemas de etiquetado o el Nutri-Score europeo, que es voluntario y puede generar confusión. Ciertos productos ultraprocesados pueden obtener una buena puntuación, mientras que otros naturales, como el aceite de oliva, tal como apuntó Constanza Díaz del Castillo, podrían salir mal parados: “Es una solución simplista para un problema complejo, y es muy difícil dar con una etiqueta que realmente recoja esa complejidad. Creo que es preferible fomentar el pensamiento crítico en la gente y no poner toda la responsabilidad en la industria alimentaria”.

Las dificultades de mover a los gigantes
Las grandes empresas alimentarias van respondiendo poco a poco a las demandas de la sociedad (y del mercado), incorporando respuestas a la creciente sensibilidad en torno a la salud, el impacto en el medio ambiente y la sostenibilidad. Sin embargo, el enorme tamaño de estas compañías hace difícil que los cambios sean inmediatos. A este respecto, Raquel Martín señaló cómo estas empresas “tienen muchísimos proveedores y has de acudir a ellos para que te den una solución para un ingrediente, lo que quizá no está dentro de sus costes de innovación. La industria no tiene la agilidad para cambiar las cosas inmediatamente, lo que no significa que no estén cambiando. Pero son sistemas alimentarios, entes enormes que se están tratando de mover en otra dirección, lo que no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero va a ocurrir”.
Alejandro Marabi afirmó que las empresas son las primeras interesadas en que esto suceda, porque “son inteligentes”. “Lleva años entender algo, internalizarlo, hasta que consigues un producto mejor. Pero es mejor que hagamos lo correcto, porque de lo contrario nos quedaremos fuera. El producto tiene que llegar desde el campo hasta tu estómago y entretanto hay que tomar muchísimas decisiones. ¿Y qué priorizas? ¿La salud, el coste, la conveniencia, la escala…? Si realmente queremos ser exitosos, habrá que apuntar a tantas como podamos”.
En relación con esto, puso como ejemplo el caso de los edulcorantes. “Con la invención de los edulcorantes artificiales, como el aspartamo, el acesulfamo o la sacarina, tratamos de resolver el problema de sobreconsumo de azúcar en los 80. Ahora entendemos que esos edulcorantes pueden interactuar con otras partes del cuerpo, lo que entonces desconocíamos, así que volvemos a utilizar nuestro I+D para hacer algo mejor, y así ahora estamos trabajando, por ejemplo, en proteínas naturales dulces a partir de plantas. Y quizá en 20 años empecemos de nuevo. Pero hoy nadie está investigando sin la salud en mente, todos estamos usando la ciencia para hacerlo mejor”.


La industria alimentaria no es el enemigo
Cuando hablamos de la industria alimentaria, rara vez lo hacemos con una connotación positiva. Se suele presentar como la antagonista de lo “natural”, “saludable” o “auténtico”. Sin embargo, esta visión olvida que hoy no podemos vivir sin conservas, sin paquetes de harina, sin botellas de aceite, sin ciertos alimentos procesados… porque el porcentaje de personas que viven en granjas totalmente autosuficientes es tirando a insignificante, algo que Alejandro Marabi subrayó: “Somos 8.000 millones de personas en el planeta y la gente tiene que comer. Y la industria es la que lo hace posible. No se trata solo de Doritos. La industria, la ciencia y la tecnología alimentaria permiten a millones de personas alimentarse”.
Furquan Meerza afirmó que “demonizar la industria nos va a llevar más deprisa hacia la destrucción” y como contraposición abogó por “hacernos amigos de ella, lo que va a ejercer un mayor impacto, e influir en que estas empresas polucionen menos, utilicen mejores envases, mejores cadenas logísticas…”. Para Raquel Martín, los retailers también tienen poder de influencia, eligiendo cuál es la oferta que quieren poner a disposición del cliente. “Pueden decir a las compañías qué es lo que quieren en su supermercado, cuál es su nivel de comida envasada respecto a comida fresca, congelada…”.
Todos ellos apuntaron también al emprendimiento como manera de contribuir al cambio y también encontrar caminos pulsando la sensibilidad de las nuevas generaciones. “Pensemos en lo que ha ocurrido con los vinos naturales -apuntó Alejandro Marabi-. Hay jóvenes que eligen estos pequeños productos de pequeñas empresas en lugar de optar por bodegas francesas de 300 años de antigüedad. Se trata de encontrar dónde hay un hueco, una oportunidad de cambio”.