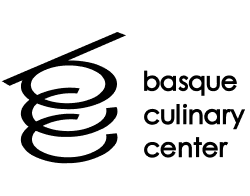17-10-2025
“Pensaban que estábamos locos”, recuerda Antonio Muiños cuando echa la vista atrás y la detiene a finales de los años 90, cuando a él y a su mujer, Rosa Mirás, les dio por recolectar y comer algas, por pensar que alguien más querría hacerlo, por conservarlas y convertirlas en su pasión y en su forma de ganarse la vida. “A principios del invierno íbamos a recoger la Himanthalia elongata, conocida como “judía” o “espagueti de mar,” al lado de un faro. El farero nos preguntó para qué las queríamos. ‘¿Cómo que para comer? -dijo cuando le contestamos- si esto siempre fue abono…’. A los dos días le llevé unas conservas que ya hacíamos con estas algas y, aunque se resistió a probarlas, al final lo hizo y dijo: ‘¿Sabes el hambre que pasé yo en la guerra? Y nunca pensé en esto…’”.
Han pasado casi tres décadas desde entonces y hoy el consumo de algas ya no es cosa de marcianos en España. Buena parte de la culpa la tiene el trabajo desarrollado por la empresa de Antonio, Porto-Muiños, dedicada a las conservas de algas y otros productos del mar, pionera y hoy referente en el sector. Antonio es uno de los participantes en el evento Talaia dedicado al mar que se celebra el 22 de octubre en GOe en San Sebastián.
Porto-Muiños llamó pronto la atención de chefs como Ferran Adrià o Andoni Luis Aduriz, que comenzaron a experimentar con sus productos y en cierto modo se convirtieron en sus embajadores e investigadores. “Ellos fueron aportando cosas distintas. Algunos se interesaban por un tipo de alga que no se utilizaba, pero les iba muy bien en algún maridaje. Otros con las mismas algas hacían platos diferentes… Entre todos, también con las escuelas y los medios de comunicación, fuimos creando una cultura del consumo de algas, que al principio se dio sobre todo en la alta cocina, pero que por capilaridad fue llegando a la gastronomía popular. Hoy en día puedes encontrarte en Galicia muchas empanadas con algas, también mejillones o sardinillas con algas… A nivel mundial existen 6.000 variedades y en Galicia tenemos unas 600. Trabajamos con 32 pero antes solo se trabajaba con 3. Y conseguimos quitar el miedo que se les tenía, porque incluso la gente del mar tenía en mente la imagen de las algas cuando el mar las echa fuera, empiezan a fermentar y dan mal olor…”.
Lo curioso es que, tal como sugería el comentario de aquel farero, las algas siempre estuvieron allí, como base de la cadena trófica, pero solo recientemente han pasado a incorporarse a la cultura gastronómica gallega, al menos a la de sus humanos… “Más que una nueva tradición, es una especie de regreso a unas raíces sin darnos cuenta. Un dicho japonés dice que ‘en un mar limpio no nacerían peces’. Tiene que estar manchado de algas. Porque no hay nada en el mar que no se alimente de algas. Incluso un pez como la lubina, que no es vegetariana, se alimenta cuando es pequeña de artemias y pequeños peces que a su vez se alimentaron de algas. Y en acuicultura a la artemia con la que se alimentan los peces se le dan microalgas ricas en proteína”.

Recolección sostenible, cultivo controlado
En Porto-Muiños se combina el cultivo de algas con su recolección silvestre, que tiene muchos paralelismos con la de las plantas terrestres (si bien aquí hay que enfundarse en neopreno, calzarse las gafas y bucear): como en esta, se trata de conocer bien las especies con las que se trabaja y de saber recolectarlas para no terminar esquilmando el mar, una a una. “Hay algas que están en el intermareal superior -comenta Antonio- donde de vez en cuando quedan al descubierto, expuestas al sol y la lluvia. Otras están algo más abajo y otras en el inferior, en el que nunca quedan descubiertas. Hay que tener en cuenta cada tipo de alga, su profundidad, el tipo de costa, para recolectarlas. Tenemos por ejemplo esos “bosques” de laminaria, que son tan famosos. El estipe de la laminaria es perenne. Cuando vamos a recolectar, solamente cortamos su palmera y dejamos ese “tallo”. Y así al año siguiente vuelves a tenerla. No se trata de talarlo todo, porque son esos bosques los que protegen de la luz a las que no necesitan tanta. Salimos a recoger a mano una especie en concreto, no como en otros lugares, donde pasan una especie de rastrillo que lo va levantando todo”.
Y al igual que en tierra firme, la naturaleza y sus caprichos son los que mandan, así que puede ocurrir que las expectativas se vean frustradas. “A veces bajas y no recolectas lo del año pasado, porque hay fenómenos que no controlas, como los temporales, que no sabes cuándo van a entrar, con qué fuerza y en qué época del año. Quizá llega uno cuando el alga ya es bastante grande y arranca una parte importante de ellas, y tú no puedes ir detrás y volver a cosechar. O quizá han pasado ya los peces y te retiras o no vas. Esta es una huerta fantástica, pero salvaje. Lleva aquí miles de años y hay que aprender a convivir con ella, con pasión, admiración y respeto. Coges un poco aquí y un poco allí y ya está”.
El “cultivo”, por otro lado, consiste en extraer la espora de las algas y captarla en unos hilos que se colocan en unas cuerdas que a su vez se llevan al mar y se afianzan con boyas o con tubos flotantes. Alcanzado el punto de crecimiento deseado del alga, se recogen. En función de cada variedad, se “siembra” en una u otra época y a una profundidad determinada para que cada una reciba la luz que requiere. Este tipo de plantaciones puede contribuir a evitar la sobreexplotación del litoral y a que las esporas de las algas vayan repoblando la costa. “Es un aprendizaje constante del medio natural, que es tu maestro”, comenta Antonio. “Algunas variedades no está permitido recolectarlas, así que las cultivamos al cien por cien. Otras provienen en su totalidad de la recolección silvestre. En otros casos los porcentajes varían, pero en general podemos decir que a día de hoy recolectamos un 75% en el medio natural. Y en algunos casos no dominamos todavía el cultivo y seguimos investigándolas, mientras todavía las recogemos de forma silvestre”.


Proteínas, cambio climático y erizos
Antonio habla de los múltiples beneficios que aportan las algas en cuanto a retención de carbono, filtración y limpieza del agua, base para el mantenimiento de la fauna marina y, una vez fuera del agua, más allá de sus características organolépticas de cara a la cocina, en lo que respecta a su alto contenido en proteínas, de las que podrían convertirse en una importante fuente alternativa en el futuro. “De momento se consiguen pequeñas cantidades, pero se está avanzando, hay equipos de investigación trabajando en sistemas de extracción. Comparadas con la carne, que requiere miles de litros de agua dulce para producir un kilo de proteína, o incluso con el guisante, el cultivo de algas requiere cero litros, además de que no necesitan tierra ni pesticidas. Aquí se ha abierto un camino muy interesante”.
En la conversación se cuela de vez en cuando el cambio climático, cómo hace que lleguen algunos peces a alimentarse de algas a aguas que antes eran más frías o cómo favorece que especies invasoras de algas ocupen el espacio de las autóctonas y cómo las autoridades no permiten recolectarlas, “lo que quizá sea un error, porque aunque no tengan interés gastronómico se podrían utilizar por ejemplo en agricultura, y mientras tanto están ocupando un espacio cada vez mayor si no las tocas”.
Y a veces la mejor manera de preservar y hacer que el mar se regenere es tocándolo, como muestra también el trabajo de Antonio en la recuperación del erizo de mar, que fue desapareciendo de la costa, criándolo en cautividad y alimentándolo con sus algas hasta que alcanzan un tamaño de dos o tres centímetros para su repoblación. “Estamos tratando de recuperarlo junto con las cofradías de pescadores. Cuando les hablas de que hay que cuidar el mar, ellos suelen tener una visión distinta, que tiene que ver con recuperar para hacer dinero en el futuro, porque ahora hay poco erizo y está caro. Pero aprenden a comprender que al mar hay que ayudarle, que vamos a introducir en cada zona una cantidad que no impida que sigan creciendo algas. No se trata de echar erizos y provocar una sobreexplotación. Y nos estamos encontrando a gente del mar que quiere entenderlo desde esta perspectiva”.
Después de todos estos años, la fascinación que le produce a Antonio el mundo de las verduras submarinas, sigue intacta: “Hay especies que, cuando las caracolas van a comérselas, emiten aromas para atraer a los peces y se coman esas caracolas. Las lechugas de mar tienen un gran espíritu social: las que están arriba van dejando pasar la luz, conscientes de que si las de abajo mueren y se descomponen, esa fermentación irá hacia arriba. A veces vas a bucear para recolectar y de repente miras a tu alrededor y tienes un montón de sabogas comiendo algas también. Y tú estás ahí en medio. Todos formamos parte de esta historia”.