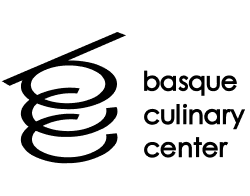26-12-2022
Cada mañana, día tras día, durante tres meses, iba a revisar la lista de reservas, para ver si esto tan raro que estaba pasando se desvanecía. Pero no, día tras día, cada mañana, durante tres meses, las reservas seguían ahí: el restaurante seguía llenándose. Y sin embargo yo estaba empeñado en que aquello no podía ser. Hasta que un día alguien se hartó, me agarró del cuello y me dijo: “No quiero verte más por aquí. De aquí en adelante haz lo que mejor sabes hacer: cocinar”.
El problema era que yo estaba acostumbrado a un restaurante vacío. Durante años, desde que abrimos, en 2007, Boragó no tuvo clientes. La crítica lo consideraba un atentado contra la cocina chilena, la crisis de 2008 nos pegó fuerte, un banco nos concedió un crédito sin medir las consecuencias… Todo se alió para ponernos las cosas muy difíciles, y yo no contaba con un familiar o con un socio que me pudiera echar una mano. Durante mucho tiempo sobrevivimos ofreciendo caterings extremadamente básicos…
Pero en ningún momento dejamos de perseguir el sueño que desde el comienzo me llevó a abrir el restaurante y que se apoyaba en una idea en principio muy simple: para hacer una auténtica cocina chilena habría que utilizar los ingredientes chilenos, aquellos que yo había visto en los libros, algunos de los cuales había probado de niño y se habían quedado grabados a mi memoria. Los ingredientes, únicos en el mundo, distintos a los de cualquier otro país de la zona, de la inmensa, prístina, despensa endémica de Chile, que seguían ahí, en nuestros paisajes, en la costa, en las frías aguas de nuestro mar, en la cordillera, en el desierto, en la Patagonia, intactos durante miles de años, esperando a que alguien volviera a fijarse en ellos.
Y es que nadie lo hacía. La gastronomía nunca fue importante en Chile, fundamentalmente por razones económicas. Hace solo 50 o 60 años era el país más pobre de la región. La minería, la pesca y la agricultura eran los ejes del desarrollo y a cualquier cosa que se saliera de ese marco simplemente no se le prestaba atención. De la noche a la mañana, nuestra economía se convirtió en la más saludable de la zona, pero nuestra cocina, nuestros ingredientes, se asociaban a una menor calidad, y la gente prefería ir a un japonés, un italiano, un francés, un español… cualquier cosa menos un chileno.
Pero yo estaba convencido de todo lo contrario. Ya antes de abrir sabía que nuestro menú se llamaría Endémica y que, más que de técnica, trataría del territorio chileno y de sus posibilidades, lo que de algún modo nos conectaba con nuestros orígenes y nos permitía desarrollar un sentimiento de identidad, de pertenencia. Los chilenos somos un verdadero ejemplo de mestizaje: al menos el 85% de nosotros tenemos sangre mapuche, un pueblo que durante más de 12.000 años estuvo en nuestro territorio. Y lo que en el fondo yo buscaba era ser la continuación de aquellos pueblos originarios, explorar y experimentar a partir de su legado.
Aquello significaba emprender un largo camino de aprendizaje, porque la información era difusa y aunque creíamos saber algo, estábamos muy lejos todavía del conocimiento con el que hoy contamos. Me lancé a viajar por el país, a conocer gente aquí y allá, a pedirles que cortaran este o aquel ingrediente para nosotros, que nos los enviaran al restaurante. Empezamos a trabajar con ellos: en aquella época cada ingrediente era solo una posibilidad, y con eso éramos felices. Comencé a anotar todo lo que hacíamos para no olvidar lo que había hecho el año anterior.
Aprendimos que solamente en la isla de Juan Fernández hay más ingredientes endémicos que en toda Rusia. Aprendimos que en nuestro territorio crecen más de 700 tipos de algas (de las que popularmente usábamos cuatro o cinco), más de 300 frutos silvestres, más de 54 tipos de hongos endémicos… Aprendimos que muchos de aquellos ingredientes crecían en ventanas de tiempo muy cortas. Aprendimos que había una quinta estación, la “preprimavera”, cinco o seis semanas al año en las que surgen de pronto ingredientes espectaculares, como la estrella de mar, una halófila cuyas flores son como verduras con aroma a miel y sabor a cebolla, o como el quisco, una cactácea que da frutos con aspecto de uva rosada y fosforescente con sabor a lichi, o como las verduras silvestres, de las que hoy recolectamos 50 kilos diarios para protagonizar algunos de nuestros platos… Aprendimos acerca del transporte y almacenamiento de ingredientes extremadamente delicados y de la importancia de estar conectados, por tanto, con toda esa red de recolectores que poco a poco fuimos creando.
Establecimos con ellos una relación muy estrecha, hasta llegar a considerarlos parte de nuestra propia familia, porque hacían algo valiosísimo para nosotros y durante todos estos años han contribuido a que generásemos un conocimiento que jamás podríamos haber imaginado. Esa familia se fue expandiendo poco a poco y hoy, detrás del restaurante, hay alrededor de 200 personas, entre comunidades recolectoras y pequeños productores a lo largo de todo Chile. Gracias a ellos pudimos atrapar la diversidad de nuestros paisajes dentro de Boragó, que de esta manera a veces parece como si estuviera insertado en la Patagonia o en el desierto de Atacama, o asomado al mar desde una roca. Colaboramos también con botánicos, con biólogos, con antropólogos, no para convertirnos en documentadores, sino para absorber su conocimiento, generar destrezas, hacer las cosas de otra manera.
En 2013 el crítico Andrea Petrini hizo que todo el mundo volviese los ojos hacia nosotros. Boragó, que para entonces yo había intentado vender cuatro veces, entró en la lista 50 Best en Latinoamérica. La gente empezó a llegar y nosotros estábamos preparados: nuestro proceso de aprendizaje y experimentación nunca se detuvo, incluso en los años más duros. Cuando aquel día escuché aquello de “dedícate a cocinar” supe que en ese momento comenzaba de verdad nuestra historia. Lo único que no sabíamos era cómo enfrentarnos a un restaurante lleno. Pero eso lo aprenderíamos por el camino.
En aquel instante decidí que si Boragó había buscado ser algo, ese algo tendría que ser aún más intenso, más estacional, más experimental, porque nos estaban ofreciendo esa posibilidad. Si gente de todos los rincones del mundo venía a vernos era porque nadie estaba haciendo lo que nosotros hacíamos, y eso de algún modo nos otorgaba la libertad de hacer lo que quisiéramos, de centrarnos en lo que nos pedían las tripas, en la imaginación en la originalidad, encaramados a las sólidas raíces que habíamos conseguido arraigar durante años.
Ahora, como al principio, Boragó es un animal vivo, agarrado al momento y al territorio chileno. Todo lo que nos ha ocurrido durante todo este tiempo ha sido muy orgánico, ha respondido más a necesidades que a conceptos y siempre nos hemos guiado por el lema que desde el principio nos ha acompañado: “vamos a mirar hacia atrás para movernos hacia adelante”. Mirando hacia atrás vimos hasta qué punto los chilenos no éramos conscientes de la cantidad de tesoros intactos que estaban a disposición de quien quisiera verlos en nuestros paisajes, aprendimos de cómo se cocinaba y se comía hace miles de años, nos sumergimos en nuestra identidad mestiza. Moviéndonos hacia adelante hemos conseguido que cada uno de esos ingredientes dejase de ser solo una posibilidad para abrirlos a muchísimas otras. Y ahí seguimos, cambiando constantemente para seguir siendo lo que somos.