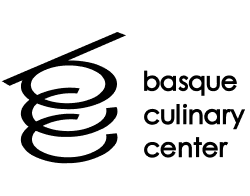23-9-2025
En su opúsculo Sobre el placer de odiar (1826), el crítico y ensayista romántico inglés William Hazlitt dejó escrito que “el amor, a poco que se descuide, se convierte en indiferencia o en repulsión; solo el odio es inmortal”.
Las posibilidades de que el director tailandés Pen-Ek Ratanaruang se haya topado en algún momento de su vida con esta cita son más bien remotas, pero perfectamente podría haber servido de brújula para su Morte cucina, la película que inaugura este año la sección Culinary Zinema del Festival de San Sebastián y que, bajo la apariencia de film de venganzas de trama algo deslavazada, ofrece un elegante, sabroso y retorcido tratado tanto sobre el placer como sobre el odio. Y muy especialmente sobre el placer de odiar y de cómo encontrar la manera de que no termine nunca, de hacer que se vuelva inmortal, que desborde incluso los límites de esta existencia.
Y para ello se sirve de la comida, tradicionalmente considerada vehículo para manifestar amor por nuestros seres queridos, pero en este caso convertida en arma homicida, en herramienta para llevar a cabo una venganza largamente incubada y aún más larga y lentamente ejecutada por Sao, camarera (y cocinera de talento todavía larvado) de un lujoso restaurante en Bangkok que durante uno de los servicios detecta en una mesa la presencia del hombre que manchó su pasado y que hoy habita en sus pesadillas.
El problema de las venganzas, de consagrar la propia existencia a encontrar y llevar a cabo un plan para hacer pagar a alguien por aquello tan terrible que nos hizo, es que, una vez que se consuman, la vida deja de tener sentido y da mucho trabajo encontrar algo tan intenso con lo que llenar los millones de larguísimos minutos que todavía nos separan de nuestro propio aliento final. En fin, que la gracia se acaba si se nos muere el objeto de odio y que un curso de cerámica o de paddle surf seguramente no nos va a valer como sustituto. ¿Cómo hacer, entonces, para que el chicle se estire y nunca pierda el sabor? ¿Cómo conseguir que esa deliciosa tom yam kung no se acabe nunca?
Morte cucina apuesta por una suerte de nutricionismo vuelto del revés. Si lo que necesitamos es un adecuado equilibrio de proteínas, grasas, carbohidratos y demás para mantenernos tersos y sanos, ha de existir una manera precisa de hacer todo lo contrario, de ir plato a plato debilitando músculos, aniquilando (pero no del todo) funciones vitales y añadiendo aquí y allá arrugas y canas. La progresión como cocinera de Sao incluye un curso de cocina en el que se le explica que la comida es una “gran medicina si se come en armonía con los elementos (y aquí los elementos son la tierra, el agua, el viento y el fuego) y con las estaciones” porque, de lo contrario, “se convierte en veneno”. Un discurso que a todos nos suena y que hay quien (no solo en la ficción) puede llegar a tomarse un poco demasiado al pie de la letra.
El hecho de que lo que más le guste en el mundo a su víctima sea comer (cosa que hace como un cerdo, provocando miradas de reprobación y asco incluso entre sus mejores amigos) resulta de lo más ventajoso para Sao, que así, con precisión de cirujana gastronómica, se pone a cocinar su plan en sartenes y cazuelas, lo que provoca un maravilloso desfile de delicias de la cocina tailandesa, que aquí se muestra en todo su esplendor (como siempre en estos casos, recomendamos que el espectador vaya a ver la película comido, merendado o cenado, porque de lo contrario su cerebro se concentrará exclusivamente en tratar de recordar la ubicación exacta del thai más cercano al cine y perderá el hilo de la trama), tanto en el momento de su ejecución en los fogones, como en los suntuosos servicios con los que Sao va satisfaciendo la insaciable glotonería de su odiado / amado al tiempo que (como efecto quizá no tan colateral de su plan y de sus habilidades culinarias) va ascendiendo por la escalera de la escena hostelera de Bangkok y Chiang Mai.
El cine ha ofrecido antes otras historias en las que la comida o la bebida transportan muerte o enfermedad, de Arsénico por compasión (Arsenic and Old Lace, Frank Capra, 1944) a Las truchas (José Luis García Sánchez, 1975) o Relatos salvajes (Damián Szifron, 2014), pero Morte cucina está mucho más cerca de propuestas más sibilinas, como las de La sirena del Mississipi (La sirène du Mississipi, François Truffaut, 1969) o El hilo invisible (Phantom Thread, Paul Thomas Anderson, 2017), en las que la víctima no es del todo ajena a lo que está ocurriendo y se deja hacer y cocinar, por amor, por placer, por masoquismo (por gula, en el caso que nos ocupa), por alargar, en definitiva, lo que sea que ahuyente la indiferencia y el desencanto e intensifique la sensación de estar viva, incluso si eso la acerca, bocado a bocado, a la destrucción o a la muerte. Como una buena som tam, quizá el único plato capaz de hacer llorar al mismo tiempo de placer y de dolor a quien la degusta, Morte cucina emborrona los límites entre el amor y el desprecio, entre el gusto y el disgusto, y a través de una historia también algo borrosa, salpicada de elipsis y saltos temporales, se va acercando a un clímax postmortem en el que por fin placer y odio se funden y se convierten en la misma cosa, un ente inmortal para el que incluso las fronteras de este lado de las cosas resultan insuficientes y que consigue estirar su sabor desde el más allá.