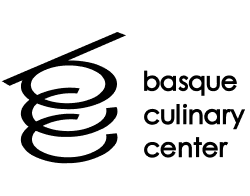24-3-2021
Marije Vogelzang diseña proyectos para hospitales, museos y restaurantes de todo el mundo y también trabaja como consultora en la industria alimentaria. Se define más como una “eating designer” que como una “food designer”, puesto que a través de su trabajo no solo diseña alimentos, sino también experiencias a través de las cuales trata de cuestionar o redefinir hábitos, rituales y códigos que tenemos totalmente interiorizados cuando nos sentamos a la mesa. “Hacemos muchas cosas sin pensar, como comer las cosas en un determinado orden o poner la comida en un plato. En realidad, no tenemos por qué hacerlo. Yo he llegado a servir comida sobre toallas de baño”, afirma.
Su aproximación al trabajo tiene que ver, por tanto, con afrontar el hecho gastronómico desde sus mecanismos para conseguir diseños más “holísticos” que también incluyan al ser humano que está comiendo y en los que la estética, siendo importante, sea una herramienta para la comunicación y no un fin en sí misma. “El mundo está lleno de cosas y no necesitamos más. No quiero producir objetos que se convertirán en desechos y por eso empecé a trabajar con la comida, que está conectada con todo, con la naturaleza, la salud, los rituales, la cultura, la tierra, el paisaje, la historia, la psicología…. Y ya está perfectamente diseñada por la naturaleza, así que yo no quiero ser una ‘food designer’. Me fascinaba la idea de poder crear algo que puedes meter en tu cuerpo y que se convierte en parte de él. Incluso me gusta pensar que creo cosas que se convierten en mierda. Todo lo que hago termina en el váter, lo que me encanta, porque puede convertirse en estiércol y fertilizar el suelo donde cultivamos plantas. Creo cosas que son parte de la realidad del círculo de la vida”.
Durante su intervención en Diálogos de Cocina, la diseñadora holandesa describió algunos de los proyectos que ha ido realizando a lo largo de su carrera.
Reinventando las cenas navideñas
¿Y si a las cenas navideñas no las definiese la comida y la decoración, sino la conexión entre las personas y el hecho de compartir? Con esa idea organizó banquetes navideños para 40 personas que no se conocían y las sometió a una intervención que califica de “muy simple”: en lugar de dejar que el mantel de la mesa colgase hacia el suelo, lo levantó hacia el techo y practicó en él unas cuantas incisiones a través de las cuales los invitados tenían que meter su cabeza y sus manos, de tal modo que no podían ver la ropa que los otros vestían. “Esto los conectaba mucho físicamente, porque cada vez que uno tiraba del mantel al moverse, los demás lo notaban. Además, cuando pones a un grupo de desconocidos en una situación extraña, empiezan a crear un vínculo de forma natural, porque todos están en el mismo barco. Y el hecho de que no puedan mostrar su identidad a través de la ropa que llevan y sean solo una cabeza y unas manos los hace más iguales”.
Los platos servidos eran muy simples, pero sus ingredientes estaban distribuidos entre los comensales. Por ejemplo, en un lado de la mesa todo el mundo tenía melón, mientras que en el otro todos recibían jamón. Sin que hiciese falta explicación alguna, los invitados comenzaban a compartir los ingredientes para conseguir un solo plato. “Poco a poco comprobaban que se había establecido un vínculo entre ellos de manera natural. Entonces veían que entre sus cubiertos había unas tijeras con las que podían liberarse del mantel, puesto que ya no lo necesitaban para estar conectados”.

Un bestiario para productos vegetarianos
Marije ha reflexionado mucho acerca de las alternativas vegetarianas a la carne que solemos encontrar en los supermercados, que califica de “problemáticas”, puesto que, en su opinión, la mera mímesis rebaja la categoría de los productos. “Entiendo que la gente no quiera comer carne por llevar un modo de vida más sostenible, cuidar de sus cuerpos u otras razones, pero las alternativas vegetarianas son copias literales de lo que puedes encontrar en la sección de carne: hamburguesas, salchichas, filetes… Como ocurre con un Van Gogh original y su copia, esta última siempre será inferior. Y hacer copias de los productos cárnicos implica que elegir una vida vegetariana es en el fondo elegir algo inferior”.
Como consecuencia de esta reflexión, Marije se dio cuenta de que había que inventarse una nueva narrativa, así que diseñó cuatro “animales vegetarianos” el herbast, el ponti, el biccio y el sapicu, de los cuales se obtienen “cortes” que no tienen nada que ver con los que estamos acostumbrados: la carne del herbast está precondimentada y es naturalmente cuadrada y fácil de repartir; el ponti es un roedor que vive en los volcanes (y tiene por tanto un toque ahumado) y se consume agarrándolo por la cola: el biccio es un pez que se alimenta de algas, por lo que su carne tiene rayas verdes que lo hacen muy propicio para utilizarlo como sashimi o sushi y está cargado de antioxidantes, y el sapicu es un pájaro que vive en los arces canadienses y se alimenta de su dulce savia, así que funciona muy bien en postres.
Emulando a Proust con platos de la guerra
Otra vertiente de su trabajo tiene que ver con cuestiones más etéreas, como la activación de los recuerdos que puede producirse a través de la comida, a modo de “magdalena de Proust”. Siguiendo este principio, la diseñadora holandesa desarrolló un proyecto para el Museo de Historia de Rotterdam, ciudad que fue muy bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, cuando mucha gente murió de hambre. Marije recuperó recetas escritas a mano de aquella época y organizó un evento en el que sirvió aquellos platos a los últimos supervivientes de esos años, entonces niños, hoy ancianos. “No habían probado aquella comida en 65 años y cuando lo hicieron algo se desbloqueó en sus mentes y recuperaron recuerdos de su infancia que ni siquiera sabían que conservaban”.
¿Cómo hacer que los niños coman verduras?
Su respuesta a esta pregunta fue cambiar el contexto, puesto que para los niños la mesa es la “zona de guerra”, y también apoyarse en una investigación según la cual para aceptar un nuevo sabor hay que probarlo al menos siete veces. De este modo, se inventó un “taller de joyería” en el que tanto su hija como otros niños tenían que fabricar sus propias joyas a partir de verduras, a las que tendrían que dar forma a dentelladas. “A veces las probaban e incluso se lo comían todo, porque no era cuestión de comer, simplemente estaban jugando. Desde entonces mi hija estaba más abierta a comer verduras y también les ocurrió a los otros niños”.
Contra el racismo y los prejuicios a través de la comida
Marije llevó a cabo un proyecto con gitanos de Hungría, que han sufrido históricamente el rechazo de la sociedad de ese país. El evento que diseñó consistía en que mujeres romaníes diesen de comer a los invitados mientras les contaban sus recuerdos, apoyados por fotografías y dibujos. Lo que hacía de este proyecto algo especial era el hecho de que ambas personas estaban separadas por un velo que impedía que tuviesen contacto visual. En muchos casos los comensales llegaban a emocionarse. “Quería que nunca averiguasen quién les había alimentado para que llegasen a una generalización y no cayesen en eso de que ‘no me gustan los gitanos, pero ella sí que me gusta’. Cuando una persona comparte su comida y sus historias contigo, no puedes odiarla”.
La experiencia propiciaba asimismo un cambio en el equilibrio de poder, puesto que habitualmente “son los romaníes los que reciben, ya sea caridad o prejuicios, y en este caso eran ellos los que daban, amor, historias y comida”. Según comentó Marije, periódicos húngaros de todas las ideologías se hicieron eco de esta instalación y se empezó a hablar de la integración de los gitanos en la cultura de Hungría desde una perspectiva más humanista.