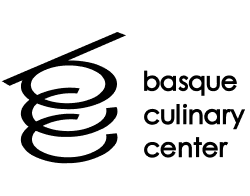Foto: Elena Podolnaya
18-2-2025
Aunque la palabra «carnaval» convoca inmediatamente imágenes que tienen que ver con disfraces, desfiles, carrozas, reinas vestidas con trajes imposibles, murgas y chirigotas, camuflado en su interior viaja su significado original, directamente vinculado con la comida… o más bien con la ausencia de ella.
Si bien la Real Academia de la Lengua define “carnaval” como “fiesta popular que consiste en mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos”, que es, poco más o menos, lo que todos tenemos en la cabeza cuando la mencionamos, esta es solo su segunda acepción. La primera no tiene nada que ver con disfraces ni juergas y remite a su origen religioso: “Los tres días que preceden al comienzo de la Cuaresma”. Pero incluso antes de ambas definiciones apunta: “Del it. carnevale, haplología del ant. carnelevare, de carne, carne, y levare, quitar”. Anteriormente se solía situar su raíz en el latín, concretamente en la aleación de sus voces caro (carne) y vale (adiós).
Es decir, el significado original de carnaval era “adiós a la carne” o “basta de carne”.
O lo que es lo mismo, lo que denotaba no eran los días de carnaval en sí mismos, sino lo que iba a ocurrir justo después, a partir del Miércoles de Ceniza, cuando entraba la Cuaresma y sus cristianas restricciones. Y claro, previendo las oscuras jornadas de privaciones y penitencia, lo que tocaba era darse sin límite a lo que muchos consideran, por pura oposición a las directrices eclesiásticas, la fiesta del diablo, la que da rienda suelta a los placeres de la ocultación y la burla, pero también de la carne… en todas sus acepciones. El diccionario también recoge un sinónimo bastante más rimbombante y barroco, y ya casi totalmente en desuso, “carnestolendas”, en el que la carne viene en este caso acompañada del latín tollere, que, en la misma línea, significa “quitar”.
Martes con sobrepeso
Ya inmersos en los días de carnaval propiamente dichos, las palabras muestran un sentido bastante más claro en lo que respecta a su conexión con la comida y a ponerse ciego de ella antes de “quitarse”. La expresión mardi-gras (literalmente, “martes graso”, aunque suele traducirse como “martes gordo”), con la que se denomina al último día de los festejos en lugares de influencia francesa y especialmente en el famoso carnaval de Nueva Orleans, hace referencia al atracón de alimentos ricos en grasa que se regalaban en los hogares como preparación para los días de abstinencia y ayuno.
Hoy en día, en esta ciudad de Luisiana, entre parade y parade, lo que se lleva (por mucho que a estas alturas pocos tendrán la intención de ponerse a ayunar) es zamparse generosas porciones de King Cake, una especie de versión carnavalera de nuestro rosco de reyes que también esconde un regalito en su interior y que consiste en una aglomeración de canela, frutas varias y quesos cremosos coronada por un sustancioso y colorista glaseado que sin duda será de gran ayuda si uno está jugueteando con la idea de una estancia de cuarenta días y cuarenta noches en el desierto.


Este consumo de grasa y dulces se da también en algunos países anglosajones durante lo que denominan el Shrove Tuesday (literalmente, “martes de confesión”) o, de manera más coloquial y precisa en estos tiempos todavía no del todo medievales, Pancake Tuesday (o sea, el “martes de las tortitas”), porque de lo que aquí se trata, por supuesto, es de hartarse de pancakes de diversos sabores y toppings. Quizá para compensar la desmesura en la ingesta de tanta masa frita, en algunas localidades del Reino Unido esta celebración va en algunos lugares acompañada de la Pancake Race, una carrera popular en la que los participantes deben sostener una sartén con una tortita dentro que van volteando de vez en cuando mientras corren.
Ingleses y franceses no son los únicos propietarios de este deseo voraz de incrementar las reservas de grasa antes del presunto ayuno. En países tan ateos como Suecia también cuentan con su martes gordo, llamado allí fettisdag, donde lo que se consume son enormes cantidades de semla, unos bollos similares a las “bombas de crema” hechos a base de harina de trigo y cardamomo y rellenos de pasta de almendras y crema batida que garantizan una despensa interior repleta de hidratos de carbono y grasa, quizá para afrontar, a falta de imposiciones religiosas, el silencio de Dios.
Enterrando sardinas
Continuando con las connotaciones culinarias del carnaval, no podemos dejar de lado la famosa sardina, cuyo sepelio en forma de cabalgata más o menos recargada en función del gusto de cada localidad sirve en España para, precisa y simbólicamente, enterrar los días de excesos y entrar en las largas semanas de contención y platos tristes.
Si bien el origen de esta satírica tradición no esta del todo clara, la versión más extendida afirma que la festividad pudo haber surgido en el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III. Según se cuenta, el rey ordenó repartir sardinas entre los madrileños para celebrar la llegada de la Cuaresma, pero debido al calor o simplemente porque la partida en cuestión llegó en mal estado, el pescado se descompuso y la pestilencia comenzó a extenderse por las calles de la capital. Para resolver el problema, los habitantes decidieron enterrar el putrefacto manjar a orillas del río Manzanares, lo que en los siglos subsiguientes se convirtió en un rito anual que incluso Francisco de Goya recogió en uno de sus cuadros.
Hoy ya nadie entierra sardinas auténticas, sino que habitualmente lo que se hace es organizar un cortejo fúnebre en el que los asistentes se visten de luto y lamentan con maneras de plañidera sobreactuada la «muerte» del pez, representado en una figura de tamaño variable, que posteriormente se pone a dos metros bajo tierra o se quema (en Madrid incluso se encierra en un pequeño ataúd). Eso sí, en algunos lugares la ceremonia va a acompañada de una suculenta sardinada popular durante la que los comensales, ahora sí, de manera nada simbólica, “entierran” los saludables pescados azules en su propio estómago.