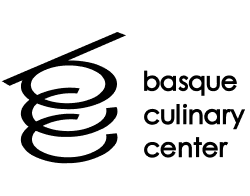26-9-2024
“La edad no importa, a menos que sea usted un queso”, decía Luis Buñuel, una frase que bien podría haber sido la cita de apertura del documental Shelf Life, presentado a concurso en la sección Culinary Zinema del Festival de San Sebastián y que precisamente se dedica a establecer paralelismos entre quesos y humanos, partiendo de la siguiente premisa: “¿pasar tiempo entre personas que envejecen queso podría proporcionar información sobre cómo es para nosotros los humanos envejecer?”.
Su director, el estadounidense Ian Cheney, recorre el mundo desde la Chicago de los supper clubs para foodies hasta los establos de la Georgia más rural, pasando por Japón, Egipto, Inglaterra o Suiza, en busca de freaks del queso, de personajes que, desde distintos pasos del proceso de transformación, venta y consumo, le han dedicado sus horas de trabajo, sus proyectos, sus reflexiones y hasta sus fantasías.
Como las de Jim Stillwaggon, productor y filósofo del queso que, desde su refugio en los Pirineos franceses, muestra una atraccción casi erótica por un producto que, según afirma mientras acaricia la corteza de un queso como si se tratase de la más tentadora de las pieles, te ofrece la oportunidad de “explorar un cuerpo indirectamente” y supone “una aventura sensorial”. Su visión es la de alguien que admite (algo antes de confesar que una vez se zampó a oscuras un queso cubierto de larvas que le resultó absolutamente delicioso) que la pasión de los humanos por el queso tiene algo de perversión, o al menos de desviación. Después de todo, se pregunta, ¿por qué consideramos siquiera el queso como comida? ¿Por qué íbamos a meternos algo así en la boca? Y se contesta: “Deleitarse con las características de descomposición del queso representa una especie de necrofilia, una fascinación por aquello que a todos nos espera”.
La muerte, esto es. O al menos la decadencia. “¿Cómo puede ser que haya sabores que nos recuerden a procesos de descomposición y al mismo tiempo nos resulten agradables? ¿Qué dice eso de la condición humana?”, se preguntaba en esta misma línea Clara Díez en su libro Leche, fermento y vida. Una juez de un concurso de quesos en Gales aporta en la película una posible respuesta que tiene que ver con los atractivos organolépticos de los quesos que “se pasan al lado oscuro”, que “se arrugan del mismo modo que nosotros lo hacemos”, y que no por ello dejan de ser interesantes, más bien todo lo contrario.

Vida útil, existencias con varias cimas
La productora ejecutiva del documental, Robyn Metcalfe, comentaba en una entrevista que la intención de Shelf Life era, entre otras cosas, apoyándose en el hecho de que hay quesos que mejoran con el tiempo y la decadencia, “preguntarnos qué podemos extraer del envejecimiento del queso para cambiar esas conversaciones sobre el envejecimiento humano que tienen que ver con el declive, con las cosas que ya no puedes hacer”. En otras palabras, ¿podemos seguir teniendo algo que ofrecer cuando ha pasado nuestra propia fecha de consumo preferente, nuestra shelf life?
A este respecto, en el film, los invitados a una cena privada en un apartamento de Nueva York se preguntan los unos a los otros cuándo se sintieron en su mejor momento. ¿A los 40? ¿Antes? Los quesos que comparten durante la velada, en distintas fases de madurez y descomposición, atizan un debate que quiere acercarse a la conclusión de la propia Metcalfe: “¿Cuándo llegamos a nuestro mejor momento? Si algo te enseña el queso es que, al igual que él, podemos alcanzar varias cimas como humanos, lo que abre muchas posibilidades”.
El documental, por su parte, llega a sus mejores momentos cuando se atreve a sugerir que el queso es algo prácticamente inmortal, algo que, al igual que la energía, no se destruye, solo se transforma, y que quizá esto es lo que deberíamos llegar a pensar de nosotros mismos. Alrededor de esta idea recoge el testimonio de una arqueóloga en Egipto, donde los mortales, en su propio proceso de mutación hacia la vida eterna, se hacían enterrar con un queso a su vera. O el de la incansable buscadora georgiana de quesos perdidos Ana Mikadze-Chikvaidze, alguien que disfruta acercándose un queso al oído para escuchar a sus bacterias “susurrar” y que define el queso como “el salto de la leche hacia la inmortalidad”.
También es lícito, por supuesto, no ver nada de esto en un queso. En uno de sus instantes más logrados, el documental se permite reírse de sí mismo, dudar de si tiene algún sentido dar vueltas a cuestiones tan fundamentales a través de algo, en el fondo, tan prescindible como un queso. Ocurre cuando el director pregunta a una anciana georgiana que lleva toda su vida en cuclillas, ordeñando vacas, encorvada sobre sueros, cuajos y tiras de queso Tenili, qué es lo que tantas décadas consagradas a ese oficio le han enseñado. A lo que ella responde, frunciendo el ceño, como si no terminase de entender: “Nada, no he aprendido nada ni del queso ni de la tierra”.