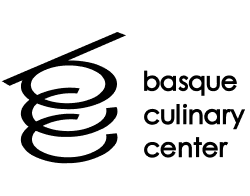14-1-2026
Una patata frita que no cruje como esperamos. Un restaurante que pincha punk a todo volumen sobre nuestra cena. Una bolsa de chips demasiado ruidosa o demasiado poco. Una pareja que discute a gritos en la mesa de al lado. La sugerente consonante con la que comienza el nombre de un producto. Aunque en ocasiones pase bajo el radar de nuestra consciencia, el oído también participa en la configuración de nuestra experiencia a la hora de comer, nos habla de textura, de frescura, aporta información sobre el contexto, influye en nuestras expectativas. Pero, además, podría contribuir a intensificar los sabores nuestros alimentos, a influir en nuestra salud y también a dirigir nuestras decisiones a la hora de hacer la compra.
Riccardo Migliavada, investigador en psicología alimentaria de la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo, se dedica, entre otras cuestiones, a reflexionar sobre cómo podría afectar, por poner un ejemplo que él mismo cita, el sonido de nuestras uñas arañando una pizarra a la percepción del sabor de una manzana (“probablemente nos resultará más ácida”, apunta), a investigar, en definitiva, de qué manera los estímulos que detecta nuestro sentido del oído modifican o matizan la percepción de aquello que nos metemos en la boca. “Esa percepción es multimodal -explicó durante una charla ofrecida en GOe-Gastronomy Open Ecosystem– porque recibimos información a través de todos nuestros sentidos y la combinamos, junto a nuestros recuerdos, expectativas y emociones, para entender el mundo en el que vivimos. Pero también es intermodal: la información que llega de un sentido puede afectar a la que viene de otro y esas informaciones siguen diferentes caminos en el cerebro”.
Por ejemplo, la decisión de ambientar la sala de un restaurante con una u otra música (o la de optar por el silencio) puede tener un impacto en el consumo de los clientes, más allá de que se consiga crear una atmósfera de uno u otro tipo en función del estilo escogido. El volumen o el tempo pueden afectar a la cantidad de comida que ingiere el comensal (y por tanto a su salud) tal como mostró un experimento realizado por el propio Migliavada: “Pedimos a los participantes que comiesen focaccia escuchando música electrónica a diferentes bpm (bits por minuto). Comprobamos que la música a un tempo lento incrementaba el tiempo de consumo, reducía la velocidad de masticado y aumentaba el lapso que pasaba entre un bocado y el siguiente». Y viceversa: los tempos más rápidos les hacían comer más deprisa. «Esto es importante, porque masticar más hace que tengas más nutrientes disponibles, es mejor para tu digestión y para tu salud en general, y comer despacio también es mejor para la creación de recuerdos de comidas. Y al contrario, si comes más deprisa, comerás más sin darte cuenta”, explica el investigador italiano.

Por otra parte, el sonido del propio producto que estemos consumiendo también puede contribuir a hacer que comamos más o menos “. “Si escucho el sonido de lo que como, doy una información a mi cerebro. Y esto contribuye a que esté más saciado y durante más tiempo. SI le damos más información que procesar, más señales, le ayudamos a darse cuenta de cuánto estamos comiendo, de si estamos llenos o no”.
Algo parecido ocurre con el alcohol. Si en un bar o un club se decide poner heavy a todo trapo, hay que ser consciente de que habrá más posibilidades de que los clientes vuelvan a casa en condiciones no del todo presentables: “Con la música alta es más difícil darte cuenta de la cantidad de alcohol que lleva tu bebida y recordar cuántas copas te has tomado, así que beberás más y más deprisa. Debido a ese entorno, al cerebro le cuesta procesar toda esta información”.
Notas con sabor
Pero centrémonos en el gusto. Por esas cosas de la sinestesia, en la que en mayor o menor medida todos estamos atrapados, los humanos asociamos ciertos sonidos con determinados sabores, de tal modo, que según Migliavada, también podríamos aprovecharnos de esto para utilizar la música como un aliño más de nuestros platos. “Hay sonidos más amargos que otros. La mayor parte de la gente dice que asocia los sonidos de baja frecuencia con el sabor amargo y los altos con el dulce. Con la banda sonora adecuada, podríamos incrementar, por ejemplo, la sensación de picante, a base de sonidos de alta frecuencia, un tempo rápido y una mayor distorsión”.
Todo este conocimiento abre la puerta a jugar con la tecnología para diseñar nuevas experiencias en los restaurantes. El propio Migliavada participa en un proyecto relacionado con este asunto: la aplicación Soundfood (a la que llaman “la sumiller del sonido”), una herramienta apoyada en IA que genera paisajes sonoros específicos para platos concretos a partir de la descripción de un chef. “Estamos trabajando también en un prototipo de “lámpara” que creará una burbuja de sonido que solo se podrá escuchar en la mesa ante la que se sitúe. Se trata de que el comensal esté rodeado de un sonido personal, especialmente diseñado para su comida”.

Música, pero también letra: elige bien el nombre de tu producto
¿Qué palabra suena más saludable? ¿Fesife o Bogise?
Según otro experimento llevado a cabo por Riccardo MIgliavada en el que tomaron parte unas 1.000 personas, la respuesta es Fesife. O al menos eso es lo que respondió el 70% de los participantes. “Cuando un diseñador de producto está pensando en un nombre para él, debe tener en cuenta que este puede cambiar la manera en la que la gente interactúa con ese producto”.
En efecto, las palabras también son sonido y las distintas combinaciones de vocales y consonantes pueden provocar en quienes las escuchan (o las leen) expectativas sensoriales bastante concretas. Uno de los grandes expertos en este tema, Charles Spence (ganador del premio IG Nobel en 2008 precisamente por demostrar que una patata frita rancia y blanda puede percibirse como perfectamente tersa y crujiente si quien la prueba escucha ese crujido impecable a través de unos cascos) participó con otros expertos en un estudio que mostró cómo las vocales anteriores o palatales (i, e) tienden a evocar dulzor, mientras que las posteriores o velares (u, o) se asocian con el amargor; las consonantes fricativas (f o s, por ejemplo), refuerzan la expectativa de sabores dulces, y las oclusivas (como la p o la t) la de sabores más salados o amargos. Además, comprobaron que las consonantes que aparecen al inicio del nombre de una marca influyen más en la expectativa gustativa que las vocales.
El sonido del nombre de un producto, por tanto, puede anticipar su perfil de sabor y orientar la percepción del consumidor. Para la industria alimentaria, comprender cómo funciona esta especie de “logo sonoro” puede permitir, en opinión de Miglavada, el desarrollo de nombres que comuniquen de forma predictiva atributos gustativos concretos, del mismo modo que el sonido de una bolsa de patatas fritas anticipa la textura del snack que viaja en su interior.
Pero sin pasarse, como el investigador italiano recuerda que ocurrió con el caso de la empresa SunChips cuando lanzó un nuevo envase compostable que, siendo mucho más respetuoso que el anterior con el medio ambiente, no lo era con los tímpanos de sus consumidores, hasta el punto de alcanzar niveles de decibelios similares a los de una motosierra… “Invirtieron mucho dinero en ello, pero era tan ruidoso que las ventas cayeron y tuvieron que regresar al envase anterior”
En el lado opuesto, las Pringles, donde se apostó por un tubo rígido, en principio silencioso. “Pero se inventaron una narrativa sonora para ellas, ese «pop» al abrir el envase, y la invitación a tocar el tambor en sus anuncios. El sonido se convertía aquí en algo crucial para crear una historia con la que vender mejor el producto”.